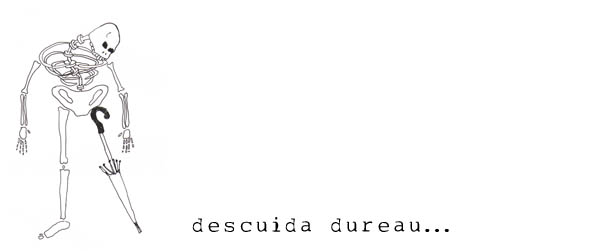Dos cajas grandes de madera, llenas de papeles. El trabajo de diez años, en lápiz. Jeroglíficos indescifrables, anotaciones al margen de todo, ecuaciones inconclusas que se mordían la cola, matemática tan abstracta que tuve que inventar otra matemática para anotarla. Basura que incluso a las llamas les costó tragar.
Tardé un par de horas en quemarlo todo en un barril de basura oxidado que iba alimentando de a una hoja por vez. Antes de tirar cada página al averno, le pegaba una última mirada masoquista a los garabatos desdibujados que pretendían explicar algo que, aparentemente, no tenía ningún deseo de dejarse entender. Estaban numeradas y las tiré en orden. Fue como viajar en el tiempo y revivir un pensamiento obsesivo, constante y ramificado que se perdía, volvía atrás, avanzaba en otra dirección, se perdía y volvía a empezar. Diez años desperdiciados en un laberinto, todo el rato sospechando que en realidad se trataba de una cárcel. Es increíble que no lo hubiera abandonado antes.
Se apagó la última llama del último papel. Agarré un hacha y destrocé las dos cajas y las quemé también, sabían demasiado. Cuando se apagaron las maderas y quedaron solo las brazas, empecé a sentir el frío. Levanté la mirada del barril y me despertó una imagen de increíble belleza: un universo de cenizas casi quietas en el aire denso, flotando. Matemática quemada, sin solución, pero viva en el espacio. Una manzana del tamaño de nueva york me cayó en la cabeza, Eureka se levantó de su larga siesta y entendí. Vi cada cuenta otra vez, en un instante, en lo que tarda una partícula de ceniza en caer un centímetro.
Hojas en blanco, necesitaba hojas frescas y un lápiz bien filoso. Entré a la casa dejando la cabeza en el jardín. Me pasé varios segundos parado con la puerta abierta, dejando entrar el aire helado y mirando un almohadón en el piso sin verlo realmente. Alguna parte de mi notó que el almohadón estaba fuera de su lugar, y se quedó esperando que el cerebro, entorpecido y sobrecargado por otro pensamiento mucho más complejo y fascinante, se dignara a sacar alguna conclusión. Después algo se movió en el cuarto, una mano que saludaba, y vi a mi padre, sentado en el sillón. Casi no se notaba que llevaba cinco años muerto.
“Me parezco a papá, ¿no?” dijo, y volvió a saludar con la mano vieja. A la mano le faltaba un dedo, y supe de pronto quién era. No me desmayé, pero las piernas dejaron de hacer lo suyo, y caí de rodillas sobre el almohadón, que estaba ahí para que yo cayera sobre él. Miré mi propia mano, los cuatro dedos y la palma. Miré sus ojos, del mismo verde que los míos, y dije mi propio nombre en voz alta.
“El mismo.”
“Lo acabo de ver… las cenizas.”, dije.
“Ya sé.”, dije.