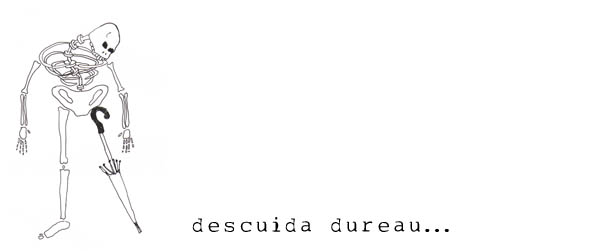Fui criado en una especie de fanatismo
cínico y ateo. Papá no creía ni en los relojes. Mamá, hacia el final, no creía
ni en el materialismo dialéctico. Crecí con la certeza de que La Verdad
existía, pero, como el díos de los piadosos, no se dejaba ver jamás. Y mis
padres, injustamente, también me inculcaron
el mandato de buscar esa verdad elusiva, de denunciar la mentira, de luchar
contra toda falsedad, de poner el grito en el cielo ante la más mínima
tergiversación de lo real.
Mi infancia estuvo privada de
fantasía y de ficción. Las quimeras que llenaban las horas ociosas de mis
compañeros me resultaban tan ajenas como estúpidas. Mi imaginación amputada me
vedaba, incluso, la pavorosa compañía de los monstruos. Mis maestros me
juzgaban serio y antisocial, pero lo cierto es que en todo contacto humano debe
mediar una ilusión, una mentira de la que yo era incapaz.
Me sembró una duda.